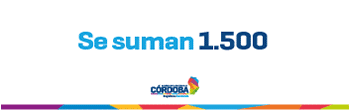¿Cuánto fertilizante le echamos?. Es una de las tantas preguntas que los ingenieros agrónomos regularmente recibimos. Difícil de responder, hace que se nos conozca amigablemente como “los profesionales del depende”.
Los sistemas agropecuarios tienen, entre otros ingredientes, un fuerte componente biológico. Temperatura, humedad, radiación, viento, planta, suelo y microorganismos interaccionan en forma permanente en el camino de la producción agropecuaria. Las combinaciones posibles son infinitas. Por eso los estudios que nos ayudan a entender
las relaciones entre manejo y producción suelen ser orientativos y probabilísticos. Es decir…no hay recetas, sólo aproximaciones al probable resultado.
En muchos estudios esa complejidad se aborda por partes, estudiando de manera parcial algunas de las relaciones que ocurren a campo. Es el tan criticado “método reduccionista”. Los experimentos de fertilización, por ejemplo, buscan medir el efecto de un factor o nutriente sobre alguna variable de interés productivo (generalmente rendimiento y/o calidad de grano o pasto). Necesariamente, los conocimientos adquiridos deben integrarse con los demás factores del sistema de producción.
En cualquier caso llevar a cabo estos estudios requiere logística, método y trabajo. El resultado es información, concreta y localizada, para intentar entender y explicar una
realidad compleja y general. En homenaje a tantos colegas que se dedican a este trabajo tan poco valorado, vale la pena describir un experimento de fertilización característico, para entender lo que suele haber detrás del “depende”.
El lugar
El primer paso es encontrar uno o varios sitios representativos, así los resultados pueden ser aplicados a un área lo más amplia posible. Para esto, colegas y productores
ayudan a elegir lotes acordes a los objetivos. También aportan información como: historia previa del lote, análisis de suelo, precipitaciones, y cualquier otro dato que pueda ayudar en la posterior interpretación de resultados.
El diseño
Se utilizan diseños estadísticos específicos. La estadística no es muy popular en el ramo, pero permite despejar dudas en cuanto a si los resultados ocurren “por casualidad” o por los tratamientos aplicados. Allí aparecen las “repeticiones”. Cada
tratamiento se aplica tres o más veces en distintos lugares del experimento así los resultados no surgen de una sola parcela sino de varias (la probabilidad de “resultados
raros” es menor). El arreglo de tratamientos y repeticiones constituye el “diseño”, y este depende de los objetivos y características del sitio. Si el sitio del experimento es
homogéneo, la distribución de tratamientos y repeticiones puede ser completamente al azar. Si por el contrario, hay sectores con distintas características, cada uno de ellos
conforma una repetición o “bloque” donde se sortea la ubicación de los tratamientos.
Existen innumerables diseños estadísticos de los cuales hay que seleccionar el más indicado. Recién después se dibuja el plano con la distribución de las parcelas definidaspor sorteo y se puede ir a marcarlas al campo.
Estacas y jalones
Además de constituir una molestia para las tareas
habituales en un lote de producción, permiten delimitar el experimento y la ubicación de cada parcela. Todo de acuerdo con el plano original, pero corroborando a campo que el cultivo esté bien emergido y sea homogéneo. No sea que
atribuyamos un mayor o menor rendimiento a un factor preexistente.
Aplicación de tratamientos
Calculados los gramos de fertilizante que lleva cada parcela, embolsados y rotulados, se realiza la aplicación. Esta debe ser en un momento determinado del ciclo del cultivo, cuyas etapas pueden variar entre sitios.
Determinaciones

A partir del objetivo del experimento se establece de antemano qué mediciones realizar. Suelen incluir: muestreo de suelos (contenido de agua, nitrógeno, materia orgánica), y de plantas (biomasa, contenido de nitrógeno en planta, cosecha de grano).
Esto, enunciado en forma tan breve y concreta, resulta en una compleja logística especialmente para la cosecha, donde hay llegar a tiempo a todos los lotes (a veces con las cosechadoras esperando en la tranquera) y largas horas de digno trabajo al aire libre, barreno, tijera u hoz en mano.
 Procesamiento de muestras
Procesamiento de muestras
Finalmente las muestras llegan al laboratorio y cada una sigue su camino… a la estufa para humedad, a la sala de acondicionamiento para análisis de suelo, al galpón para trilla. Algunas determinaciones especiales (proteína en grano por ejemplo) se acuerdan con otros laboratorios, lo que implica demoras en la obtención de los resultados.
Los resultados y su análisis
Procesadas las muestras sigue la recopilación de todos los datos disponibles, su carga en planillas digitales, su análisis agronómico y su procesamiento estadístico arribando
así a los resultados. Estos deben ser analizados, explicados, y comparados con los de otros experimentos similares para dar lugar a las “conclusiones”. En otras palabras: los
tratamientos ¿produjeron o no efectos consistentes sobre la variable en estudio?
Final de la tarea: respuesta a la pregunta
Y ahora sí, estamos en condiciones de hablar con más fundamento al momento de responder la pregunta inicial.
Pero sin olvidar que es raro que en cualquier otro lote y/o campaña se repitan las mismas condiciones ambientales y de suelos del experimento.
Entonces habrá que apelar a la interpretación integral de la información… y al “depende”.
FUENTE: Josefina Zilio, Hugo Krüger y Franco Frolla
EEA INTA Bordenave